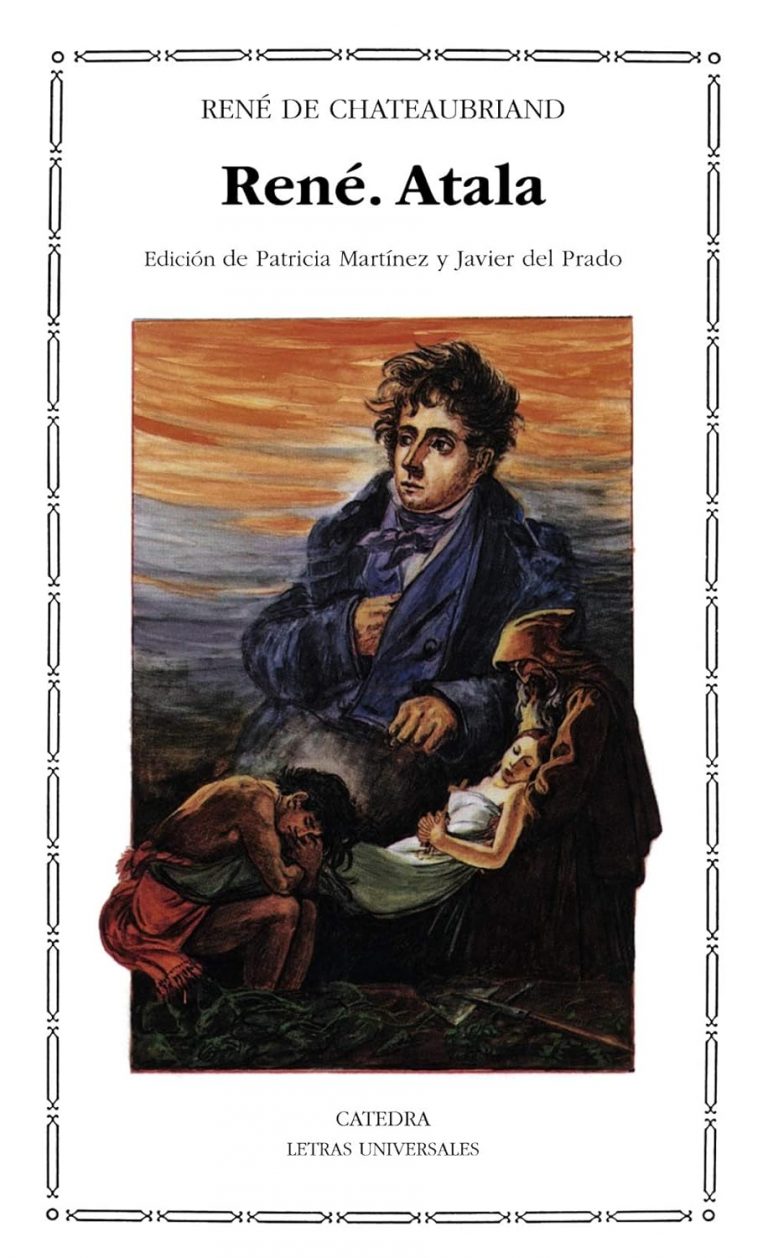Contenidos
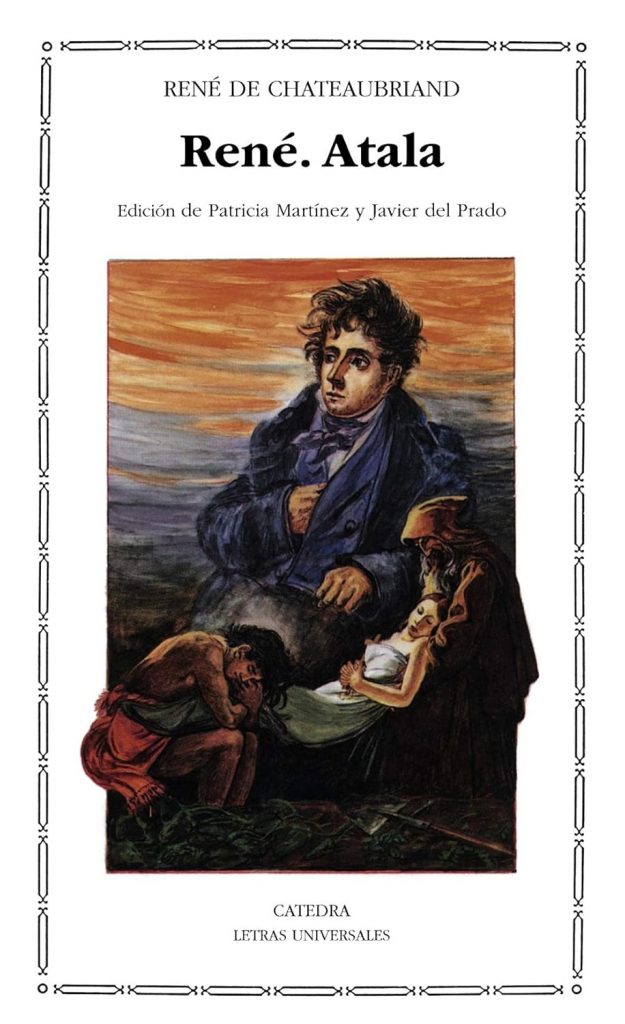
René. Atala
Realizar un análisis del René de Chateaubriand es más complejo de lo que a priori una novelita de estas características parece simbolizar. En poco más de cien páginas, Chateaubriand, exponente máximo del Romanticismo francés, consigue relatar y generar un vínculo entre la historiografía moderna, la alteridad, y la narración analéptica de una historia de amor prohibido. Aúna el cristianismo con la religión de los indios americanos, a quien René visitó durante su estancia en Estados Unidos, y vuelca sus conocimientos y su amor a la patria en favor de una crítica hacia la sociedad francesa del siglo XVIII.
El René, de Chateaubriand no es solo un espolón de la conciencia del propio autor, sino una magnífica perspectiva otra de la vida René, de sus aventuras, y de su muerte, a la que parece conducirnos durante miles de páginas en su celebérrima Memorias de Ultratumba, obra cuasi autobiográfica enmarcada en el romanticismo francés que concita a los escritores contemporáneos a la novela autobiográfica para expresar, y como diría Novalis, romantizar su propia existencia.
Para contextualizar, René de Chateaubriand nace en Francia, dentro de una familia acaudalada, pero es rápidamente colocado en los intempestivos brazos arrulladores de la vida, y queda pronto huérfano. La falta de su padre y la muerte de su madre influyen como es natural en la obra de René, donde la ausencia y la falta de tacto, la adopción del hijo, y la búsqueda de la paternalidad ocuparán un lugar privilegiado en la psique y el prurito de muchos de sus personajes. En concreto en René, y en Chactas.
René de Chateaubriand sufre la desheredad por parte de su hermano, que atesora los bienes de la familia y a él lo sume en un ostracismo perpetuo, en cuyo cieno encuentra también a su hermana, más beneficiada económicamente por la orfandad. Esa relación problemática con su hermana sentará las bases para el breve relato titulado René, parte principal de este análisis.
Introducción al Romanticismo francés
A lo largo de la edición de Patricia Martínez y Javier del Prado, de René, Atala, para Letras Universales de la Editorial Cátedra, edición que recomendamos sin ambages, nos introducen en el romanticismo francés, sus orígenes y el influjo de Chateaubriand y otros escritores sobre las obras coevas, sobre el que solo verteremos un breve comentario:
El primer romanticismo es un movimiento de prosistas. Escriben principalmente ensayos, en el sentido francés del término (ensoñación, estudio de la realidad política o natural desde la perspectiva del yo que se sitúa de manera dominante en el centro de la escritura —como Montaigne, Descartes y Rousseau; este gesto carga el proceso enunciativo de subjetividad azarosa y febril). Escriben de vez en cuando novelas: autobiografías de ficción, veladas en las que cristalizan los temas más importantes de la ensoñación romántica —los temas que con el pasar del tiempo se convertirán en los tópicos del romanticismo. Frente a él, el segundo romanticismo es un movimiento de poetas, que también escriben teatro y, a veces, cuando se trata de Stendhal, Hugo, Balzar, y más raramente Lamartine, Musset, Vigny, novela. El tercer romanticismo condensará su escritura en el poema, sea este en verso o en prosa —y en este caso, recibe la herencia de la prosa poética del Primer Romanticismo—, o inicia la andadura de una narración cargada de onirismo que, salvando los años, desembocará en el relato surrealista. El escritor del primer romanticismo no tiene conciencia de ser un literato profesional. Es, ante todo, hombre inmerso en problemas filosóficos y existenciales que utiliza la escritura como instrumento para captar y resolver los conflictos generados por el devenir imprevisto de la filosofía de la Ilustración; por ello escribe ensayo y lo ilustra con exempla ligados más o menos a su propia existencia como realidades históricas. (24) Ningún autor francés ejemplifica mejor este aserto: es una escritura con función ontológica, la vida y la obra se confunden, la obra se conforma según la vida y la vida se va modelando según aparece la obra. La obre es el producto de otro yo, un yo ensoñado en la relación de una conciencia con el Cosmos y con la Historia, gracias a los intersticios, grietas, y fallas que a la conciencia le ofrecen el Cosmos y la Historia. A su vez, la obra produce en la escritura, palabra, ficción, el nacimiento del otro yo, fruto de este injerto (27)
René. Atala. Introducción (pp. 24-27) Tweet
Y, sobre todo, es Chateaubriand, en palabras de del Prado, el que nos acerca la escritura Ontológica, que no adquiere la función lúdica, ni como divertimento del público; tampoco la función didáctica o explicativa. La escritura de Chateaubriand es una práctica que se vale del lenguaje (sustancia y forma) para, en un espacio doméstico primero, social después, intenta aprehender la realidad ontológica del ser, “prisionero de un aquí y de un ahora que no pueden ocultar la voz misteriosa que desde las instancias del deseo, trasciende”.
La escritura ontológica ignora la profesionalidad del acto literario y, en esta ignorancia, escapa o pretende escapar al circuito comercial de la producción literaria, pero escapa también, y esto es lo que más nos importa, a las formas establecidas que avalan a las obras, etiquetándolas en novela, teatro, ensayo, de cara a dicha comercialización. Para la conciencia ontológica, la escritura es instrumento y resultado, pero lo decisivo no es la poesía o la ficción que en ella se informa, sino el ser hombre nuevo que en ella emerge.
René. Atala (40-41) Tweet
«René» y «Atala» se sitúan en la encrucijada entre clasicismo y romanticismo; romanticismo en el tratamiento efusivo y lírico de temas heredados de la narrativa sentimental del XVIII y clasicismo en la voluntad de simetría y equilibrio que denota su estructuración formal.
***Recuerda que esta página no hace apología de ninguna religión y que tan solo recomendamos libros por su contenido histórico y cultural.
Análisis de René
Comencemos con el análisis de René, cuya historia completa no se cuenta en los libros presentados, que sirven como un acordeón, donde en cada lámina se cuenta una historia que sirve de pretexto para profundizar en la siguiente.
En un primer instante, nos encontramos con René hablando sobre su viaje, desde la cuna francesa hasta el conciliábulo californiano, en el que junto a su padre adoptivo (encuéntrese aquí esa ambivalencia entre pérdida del padre y búsqueda de un trasunto de él). René cuenta la historia de su vida, vertiendo el contexto antes apreciado sobre la herencia de su padre. Su hermana juega ese papel fundamental que persigue el bienestar de René. Sin embargo, romantizado pero destruido, René vaga por el mundo, enrolado en barqueros sin nombre que le conducen, tarde o temprano, a conocer las culturas alternativas, de las que se creía enemigo pero contempla como la alteridad ansiada.
Quise saber si las razas vivas me ofrecían más virtudes, o menos desgracias que las razas extinguidas
René. Atala. (p. 112) Tweet
Si desean leer una novela donde el término “otro”, la búsqueda de la antípoda emocional se presente sobre el papel, y lo alternativo o la alteridad encuentren un hueco realista y vivaz, tomen como referencia no esta novela, que bebe mucho de esa “orientalidad” del siglo XVIII, término aceptado por Said y Todorov, que hace alusión a ese periodo en que la población francesa vio la necesidad de romantizar las otras culturas y poner de manifiesto sus beneficios culturales, aun cuando ninguno de los cronistas había viajado a aquellas tierras. Esto condujo a una frustración y decepción de los marineros que, embelesados por el relato, sí conocieron las tierras que, lejos de ser horribles, fueron poco hospitalarias. Dos novelas que, sin embargo, sí exponen la alteridad tal y como se experimentaron son Viaje al centro de la noche de Louis Ferdinand-Celine y El corazón de las tinieblas del modernista Joseph Conrad.
No obstante, aquel estado de calma y de turbación, de indigencia y plenitud, no estaba privado de encanto. Un día me entretuve en deshojar la rama de un sauce en un arroyo, depositando una idea en cada una de las hojas que la corriente arrastraba. Ni siquiera un rey que temiese perder su corona habría experimentado una angustia más intensa que la mía, ante los accidentes que amenazaban los despojos de mi rama. ¡Oh, fragilidad de los mortales! ¡Oh, infancia del humano corazón que nunca envejece del todo! Contemplad hasta qué grado de puerilidad puede rebajarse nuestra soberbia razón! Y sin dudarlo, muchos hombres vinculan sus destinos a algo tan inconsciente como mis hojas de sauce. Unas veces me hubiera gustado ser uno de aquellos guerreros errantes entre vientos, fantasmas y nubes; otras envidiaba incluso la suerte del pastor al que imagina calentándose las manos con algún humilde fuego de malezas prendido en un rincón del bosque. Escuchaba sus melancólicas canciones, que me recordaban que en cualquier país el canto natural de los hombres es un canto triste, incluso cuando expresa felicidad. Es nuestro corazón un instrumento incompleto, una lira en la que faltan cuerdas y nos vemos forzados a expresar alegría con acordes y ritmos más propios para decir la tristeza.
René. Atala. (p. 119). Tweet
La obra de René, es una oda hacia su hermana, que en el descompuesto intento por salvarle la vida a él, ya empujado prácticamente al suicidio, viste los hábitos y pierde para siempre su personalidad y su corporeidad, ya casada para siempre con Dios. René se exilia en América, donde encuentra en Chactas, un anciano líder, a un padre de acogida y sentado alrededor de una hoguera, narra con decisión los episodios que lo han conducido hasta su localización actual.
¡Qué dulces, y también qué breves, son los momentos en los que hermanos y hermanas pasan sus primeros años juntos bajo el cuidado de sus ancianos padres!La familia del hombre solo dura un día, el soplo de Dios la dispersa como el humo. El hijo apenas tiene tiempo de conocer al padre, el padre al hijo, el hermano a la hermana, la hermana al hermano. El roble puede ver cómo van germinando sus frutos a su alrededor: no sucede así con los hijos de los hombres.
René. Atala (p.128) Tweet
ANÁLISIS DE ATALA
La segunda parte de la obra nos cuenta la vida de Chactas, quien es apresado por el ejército español, para luego volver a su tierra. Ser perseguido por indígena, enamorado de Atala, que da nombre al relato, y convertido al cristianismo, para seguir pegado a la cruz que su amada le regaló, sin ver ya el color amarillo del oro que la baña, pues perdió la vista mucho tiempo atrás.
La historia de Chactas funciona con grandes similitudes a la de René. Chactas narra la escena principal, donde René y él, amén de otros personajes presentes que no intervienen, conversar alrededor del fuego, y en primera persona vuelca su historia sobre la narración. Tras contar la historia completa, un narrador externo, quien se presupone el propio Chateaubriand, recoge el testigo e interactúa con el recuerdo de los personajes, cuya estela aún se proyecta sobre los personajes del presente inmediato. Veámoslo paso por paso.
Chactas, juvenil y aventurero, es apresado por una tribu. El jefe de esta tiene una hija, Atala, con quien no comparte consanguinidad, pues la madre de ella fue violada por un soldado español. Durante el relato se descubre que este soldado español no es sino López, padre adoptivo de Chactas, y a quien perdió de vista mucho tiempo atrás (nótese de nuevo la aparición del padre ausente y la búsqueda de la paternidad).
Chactas y Atala se enamoran, y esta le ayuda a escapar no en una sino en dos ocasiones. El secreto se desvela y se reconocen hijos del mismo padre, aunque sin caracteres genéticos comunes, pues López solo cuidó a Chactas como a un hijo. Lo que los convierte en hermano y hermana (Otra vez el arquetipo fraternal en el que tanto incide Chateaubriand).
En su escapatoria, Chactas y Atala se topan con varios personajes, como Dante recorriendo el purgatorio, que velan por el alma de los difuntos y cuyas reflexiones recuperamos por su importancia:
Pasábamos junto al sepulcro de un niño que servía de frontera entre dos poblados. Estaba situado a la orilla del camino, según era la costumbre, para que las muchachas, al ir a la fuente, pudiesen acoger en su seno el alma de la inocente criatura y devolverla a su pueblo. En aquel momento, dos jóvenes esposas, que anhelaban las delicias de la maternidad, intentaban, entreabriendo los labios, aprehender, el alma del niño que creían ver entre las flores. La verdadera madre se acercó poco después a depositar un haz de maíz y un manojo de azucenas blancas sobre la tumba. Regó la tierra con su leche, se sentó sobre la hierba húmeda y le dijo al niño con ternura: ¿Por qué lloro por ti, hijo mío, que estás en tu cuna de tierra? Cuando el pajarillo crece y tiene que buscar su alimento, no encuentra en el desierto más que las semillas amargas. Al menos tú no has conocido el llanto y tu corazón no se ha visto expuesto al soplo destructor de los hombres: el capullo que se marchita en su cáliz lo hace con todo su perfume, como tú, hijo mío, con toda su inocencia Afortunados los que mueren en la cuna, pues solo conocieron los besos y la sonrisa de una madre.
René. Atala. (p.153) Tweet
Se trata de una alusión constante a la raigambre humana, al abolengo maldito de aquellos que pierden a un ser querido, y al prurito de reencuentro. No es casualidad que estos personajes tengan tanta influencia familiar, y que los rasgos que comparten, como veremos después, sean los de un núcleo roto y con necesidad de recuperación.
Atala y Chactas son conducidos al Padre Aubry, que representa la cristianización de los indios en el continente americano. Estos se convierten al cristianismo y adquiere un nuevo papel la condición de las corporeidades que condensan sus mentes. En concreto, el tema del catolicismo en la vida de Chateaubriand es recurrente, por la incursión de su hermana en el seno de Dios, y por la visión tan religiosa de que disfrutó durante sus viajes por todo el mundo:
Extasiado, vagaba entre aquellas escenas que se me hacían más dulces con el recuerdo de Atala y con los sueños de felicidad que mecían mi corazón. Admiraba el triunfo del cristiano sobre la vida salvaje, pues veía al indio civilizarse a la voz de la religión; asistía a las primitivas bodas del hombre con la tierra: el hombre, por este singular contrato, donaba a la tierra en herencia sus sudores, y la tierra, por su parte, se comprometía a albergar en su seno las cosechas, los hijos y las cenizas del hombre.
René. Atala (p.178) Tweet
El final
Atala, al haber prometido a su madre permanecer virginal, para que su cuerpo no se convirtiera en vasija de ningún hombre, se topó con la pugna romántica en la que la había sumido Chactas. Se habían enamorado. Decidió ingerir veneno para no tener que sucumbir a la malicia de Dios y a la desheredad de la madre. En última instancia, y ofreciéndole la extremaunción, el padre Aubry reconoció que los votos no sin irrevocables y que Atala podría haberse salvado de la condenación eterna, lo que funciona también como una revitalización de la concepción cristiana.
Chactas conserva en su cuello la cruz de Atala, y le cuenta a René la historia de su vida. Años después, cuando Chateaubriand viaja a los poblados indígenas, tras los conflictos que asolaron varias de las tribus mencionadas anteriormente, se topa con actantes que vuelven a expresar el sufrimiento de un pueblo y de una sociedad corrompida por el cristianismo y por las guerras.
Aquella mujer quería secar el cadáver de su hijo en las ramas de un árbol, según la costumbre india, para llevarlo después al sepulcro de sus antepasados. Desnudó al recién nacido, y respirando unos instantes de su boca, le dijo: “Alma de mi hijo, alma llena de encanto, que tu padre creó con un beso en mis labios, los míos no pueden hacerte renacer”. Descubrió entonces su seno, y cobijó allí aquel cuerpecito helado que sin duda se habría reanimado en el regazo materno de no haberse reservado Dios el soplo de la vida.
René. Atala (p.202) Tweet
Como argumentamos anteriormente, no es casualidad que esa maternidad se encuentre en ese instante con Chateaubriand, tan carente de ella. El autor se encuentra con la hija de René, por lo que comprendemos que ya han pasado varios años. Sostiene un bebé, que Chateaubriand salva de la muerte. Ella cuenta la historia de sus antepasados, de la muerte de René, del asesinato del Padre Aubry, y del destino de los indianos. Como colofón, es testigo de un desfile, donde los indios llevan consigo las cenizas de sus antepasados. Y, como no podría ser de otra manera, para despedir la gran novelita que nos ofrece el romántico francés, realiza una de las reflexiones más profundas de la obra, donde vincula al acervo familiar el sentimiento de soledad y de pérdida, que no encontrará sino en las cenizas ausentes de los familiares que ya no lo acompañan:
Indios desafortunados a los que he visto errar por los desiertos del Nuevo Mundo llevando con vosotros las cenizas de vuestros ancestros, y que me ofrecisteis hospitalidad a pesar de vuestra miseria, hoy yo no podría devolvérosla, pues también camino en el destierro, como vosotros, a merced de los hombres, y soy menos afortunado en mi exilio, pues no llevo conmigo los restos de mis padres
René. Atala (p 207). Tweet
| Ítem | Calificación |
|---|---|
| 1. DESCRIPCIÓN | 7/10 |
| 2. MADUREZ NARRATIVA | 8/10 |
| 3. RIQUEZA LINGÜÍSTICA | 8/10 |
| 4. DESARROLLO DE PERSONAJES / PLANTEAMIENTO DE LAS TESIS Y/O PROTAGONISTAS | 8/10 |
| 5. HISTORIA / TRAMA / CONDUCCIÓN DEL ENSAYO | 8/10 |
| 6. DESENLACE / FINAL DEL ENSAYO | 8/10 |
| 7. DIÁLOGOS / RELACIÓN ENTRE PERSONAJES / CALADO DE LOS PERSONAJES | 7/10 |
| 8. PROFUNDIDAD Y SIMBOLOGÍA | 9/10 |
| 9. UNIVERSALIDAD / IMPACTO EN UNA SOCIEDAD | 7/10 |
| 10. RELEVANCIA HISTÓRICA EN SU CONTEXTO | 7/10 |
| Total | 77/100 |