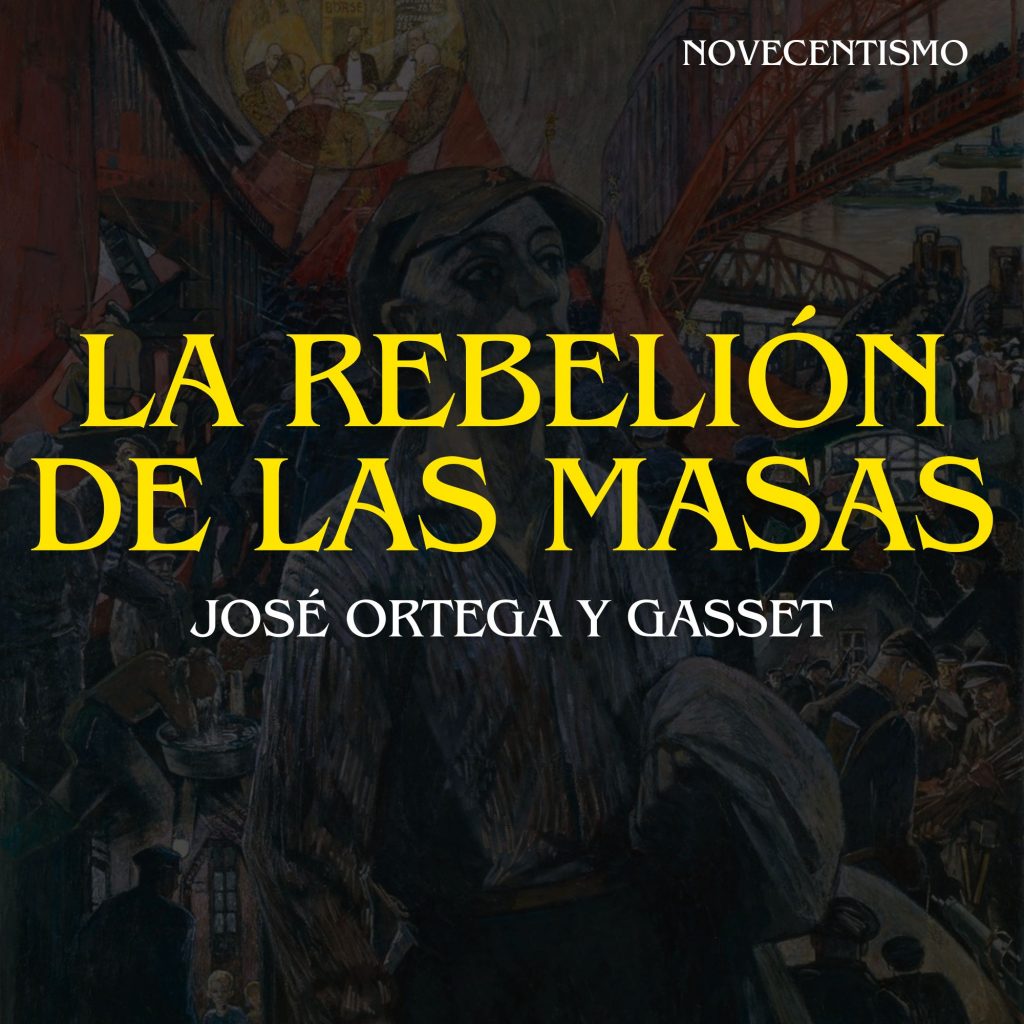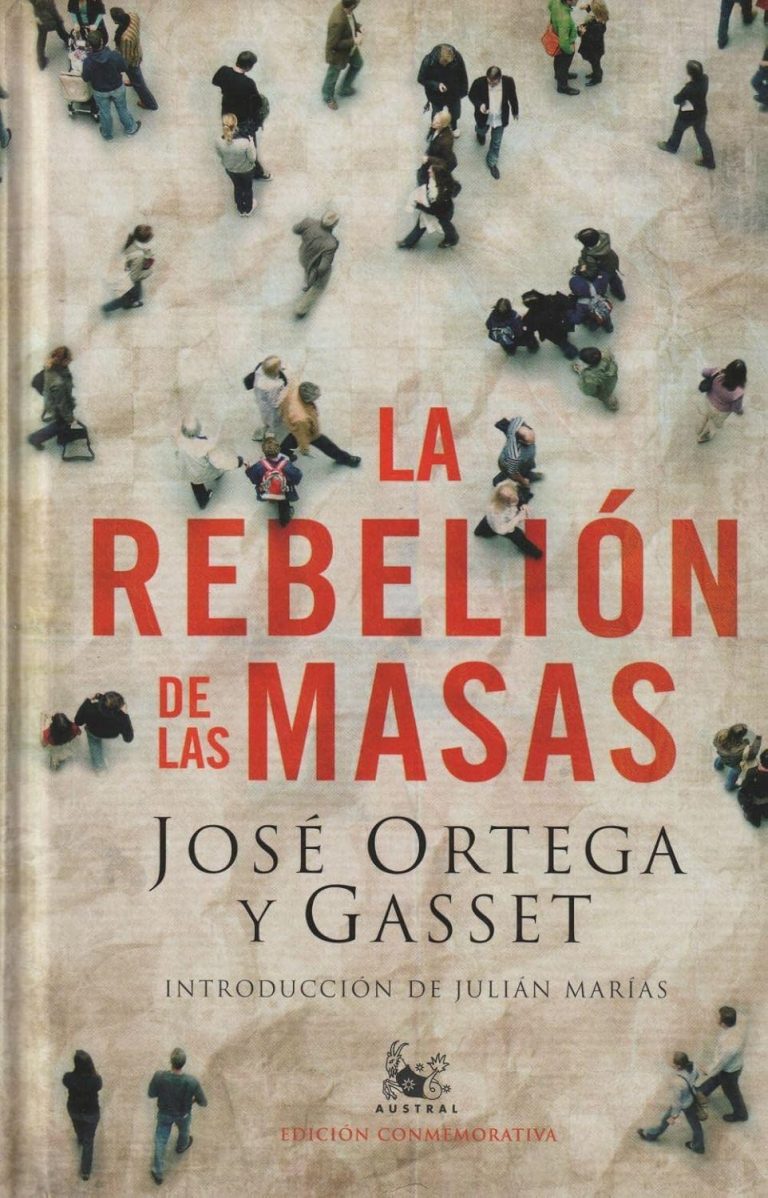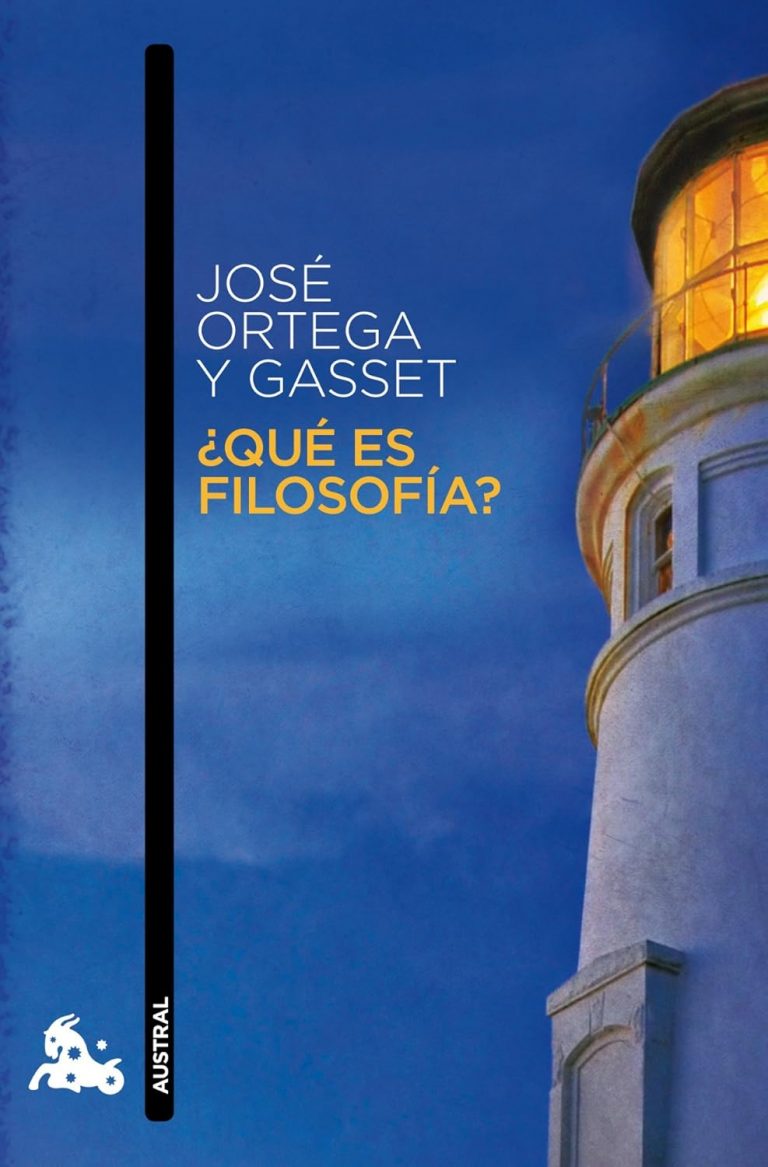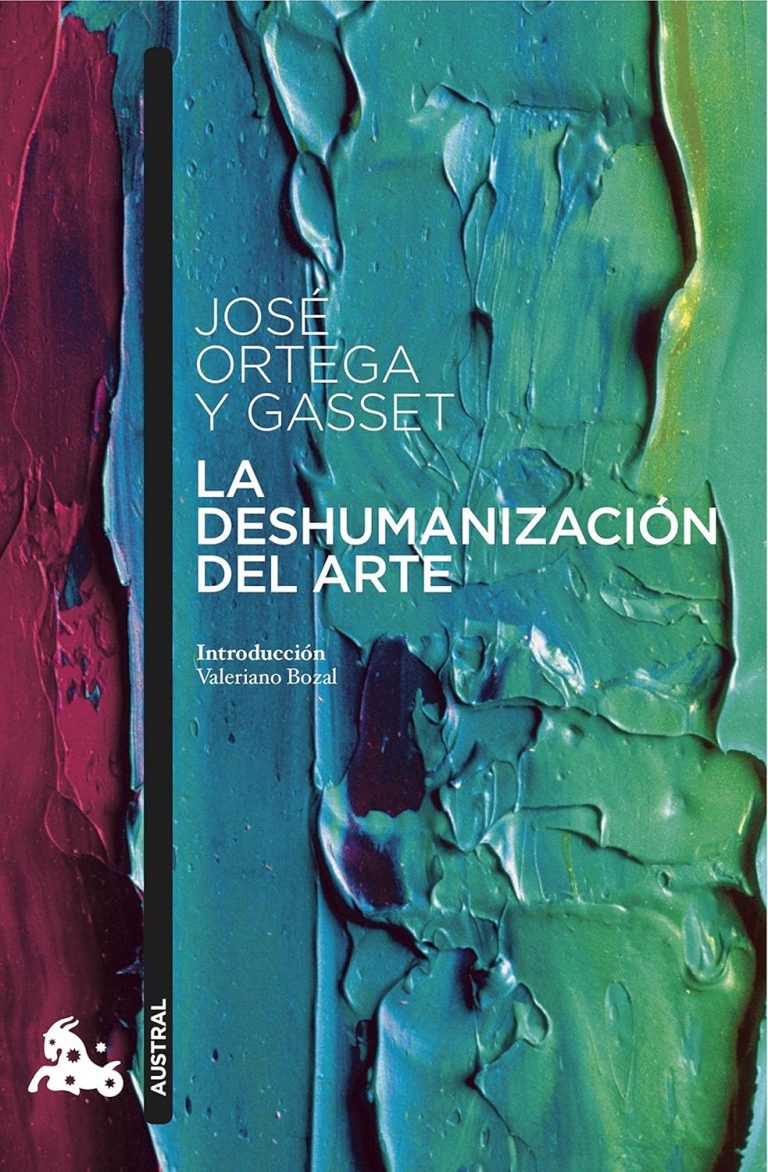ORTEGA Y GASSET

José Ortega y Gasset (1883-1955)
José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883, en el seno de una familia burguesa ilustrada y liberal. Su padre, José Ortega Munilla, era periodista y director del influyente diario El Imparcial, mientras que su madre, Dolores Gasset, provenía de una familia de tradición política y cultural, lo que le proporcionó desde muy joven un entorno fértil para el desarrollo intelectual. Su infancia transcurrió entre libros, tertulias y el hervidero de ideas que era la capital española de finales del siglo XIX.
Se formó primero con los jesuitas en Málaga, y más tarde se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Pronto se sintió atraído por el pensamiento alemán, y en 1905 viajó a Marburgo para ampliar sus estudios. Allí entró en contacto con el neokantismo y con figuras como Hermann Cohen y Paul Natorp, cuyos métodos influirían profundamente en su filosofía inicial. Su paso por Alemania fue crucial: allí encontró el rigor conceptual y la tradición filosófica que contrastaba con el tono más literario de la filosofía española de entonces.
A su regreso a España, Ortega asumió la cátedra de Metafísica en la Universidad de Madrid en 1910, desde donde comenzó una prolífica carrera docente, ensayística y periodística. En esos años, se convirtió en una de las voces más influyentes del regeneracionismo español, compartiendo escenario intelectual con figuras como Unamuno, Maeztu o Ganivet. Ortega no solo reflexionó sobre el rumbo de España, sino que trató de insertar el pensamiento español en el cauce europeo.
A lo largo de su vida, Ortega fue un pensador proteico: filósofo, sociólogo, ensayista, crítico cultural. Obras como Meditaciones del Quijote (1914), La rebelión de las masas (1930) o La deshumanización del arte (1925) lo consolidaron como un referente del pensamiento europeo. Su estilo claro, elegante, y a la vez profundo, lo convirtió en una figura clave de la Generación del 14.
Políticamente, apoyó la proclamación de la Segunda República y fue diputado en las Cortes Constituyentes, aunque pronto se retiró de la vida política desencantado con el curso de los acontecimientos. Durante la Guerra Civil se exilió, primero en Francia y luego en Argentina, donde siguió escribiendo y dando conferencias. A su regreso a España en 1945, se encontró con un país muy distinto al que había soñado, y mantuvo una posición discreta pero crítica frente al régimen franquista.
Murió el 18 de octubre de 1955 en Madrid.
Curiosidades de Ortega y Gasset
José Ortega y Gasset es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en lengua española, y su vida estuvo marcada por una combinación singular de rigor filosófico, implicación política y sensibilidad estética. Detrás de su figura pública hay una serie de episodios, hábitos y contradicciones que enriquecen su perfil humano.
Una de las primeras curiosidades es que Ortega fue un filósofo que aborrecía la erudición vacía. Siempre sostuvo que el pensamiento debía estar anclado a la vida, a la circunstancia concreta del ser humano. De ahí su famosa frase: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.” Este aforismo, muchas veces citado, sintetiza la columna vertebral de su pensamiento: la razón vital, una forma de racionalidad que no parte del abstracto, sino del vivir concreto. Es curioso que esta fórmula haya sido tan repetida que incluso quienes nunca han leído a Ortega la reconocen como una piedra angular del pensamiento moderno.
Otra faceta interesante es su labor como periodista y divulgador. Desde muy joven, Ortega escribía columnas en El Imparcial, el periódico de su padre, y luego fundó y dirigió publicaciones clave como Revista de Occidente (1923), que introdujo al público español a pensadores como Husserl, Freud, Heidegger o Spengler. Ortega creía que la filosofía debía salir del aula y participar del debate público. No concebía al filósofo como un monje del saber, sino como un guía civilizador.
Pese a su profunda formación germánica, Ortega tuvo una relación ambigua con Alemania. Admiraba su rigor, pero también temía su deriva autoritaria. En La rebelión de las masas (1930), alertó sobre el ascenso de un “hombre-masa”, producto del bienestar moderno y el declive de las élites culturales, anticipando de alguna manera los totalitarismos del siglo XX. Esta obra tuvo un eco inmenso en toda Europa y América Latina, y fue leída con fervor por intelectuales de toda orientación ideológica, desde conservadores hasta marxistas.
Ortega fue también un gran estilista de la lengua española. Su prosa, aparentemente sencilla, está llena de metáforas, digresiones elegantes y una cadencia que lo asemeja más a un novelista que a un filósofo académico. Decía que una mala prosa era señal de un mal pensamiento, y por eso cuidaba cada frase con obsesión. En sus manuscritos, solía reescribir hasta cinco o seis veces cada párrafo. Su método de trabajo era lento, casi artesanal.
Un rasgo menos conocido de su personalidad es su carácter tímido y retraído. Aunque en público se mostraba firme y elocuente, en privado era reservado, incluso hosco. Sus alumnos lo recordaban como un maestro distante pero magnético, con un aura de autoridad que imponía sin necesidad de levantar la voz. Tampoco era especialmente sociable: prefería los paseos solitarios por El Retiro o largas veladas de lectura antes que las tertulias bulliciosas que tanto le gustaban a otros miembros de su generación.
Durante la Guerra Civil, su silencio fue interpretado por algunos como una cobardía o una claudicación. Pero Ortega vivió el conflicto como una tragedia personal y nacional. Se exilió, primero en París y luego en Buenos Aires, donde fue acogido con honores por la intelectualidad argentina. Allí impartió conferencias multitudinarias y siguió escribiendo ensayos filosóficos y sociológicos. Su influencia en América Latina fue enorme: muchos pensadores, desde Octavio Paz hasta Mario Vargas Llosa, reconocieron su deuda con Ortega.
También hay episodios curiosos relacionados con su regreso a España en 1945. Aunque el régimen franquista le permitió volver, su figura quedó arrinconada en la vida oficial. Ortega evitó enfrentamientos abiertos, pero tampoco se dejó cooptar. Fundó el Instituto de Humanidades en 1948, desde el que intentó reactivar una vida intelectual libre en un país que languidecía bajo la censura. Pese a su edad y su salud quebrantada, seguía escribiendo con lucidez y profundidad.
Su muerte, en 1955, fue recibida con reconocimiento, pero también con una cierta indiferencia institucional. Sin embargo, en las décadas siguientes, su figura creció hasta convertirse en un referente fundamental. Hoy, Ortega es leído no solo por filósofos, sino también por sociólogos, politólogos, escritores y hasta artistas, por la amplitud de su mirada y la finura de sus análisis.
Finalmente, merece destacarse su paradójica modernidad. Aunque fue crítico con muchas de las formas del arte de vanguardia, como muestra en La deshumanización del arte, también supo ver que el siglo XX exigía una nueva sensibilidad, una manera distinta de situarse ante el mundo. Ortega fue, en el fondo, un moderno que no renegó del pasado, sino que trató de tender un puente entre la tradición y la novedad.
OBRAS
José Ortega y Gasset publicó en 1939, en la colección Austral, este ensayo filosófico que obtuvo una gran repercusión internacional en su día y sigue siendo en la actualidad una de las obras clave del pensamiento orteguiano. Esta edición conmemora los setenta años transcurridos desde entonces y ofrece la única edición autorizada y revisada personalmente por el autor.
*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*
osé Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955), doctor en Filosofía y Letras, amplió estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo, consiguiendo a los veintisiete años la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. En 1923 funda Revista de Occidente, una de las publicaciones culturales de mayor prestigio internacional. ¿Qué es filosofía? nació en 1929 en la Universidad de Madrid. La suspensión de las actividades académicas por causas políticas y la dimisión de Ortega le obligaron a continuar el curso en un teatro.
*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*
Ligado directamente a la dinámica de los movimientos renovadores del arte que surgieron en la España de los años veinte, el texto de Ortega y Gasset ofrece unas perspectivas más amplias y entronca con la renovación de la estética y la historia del arte que había iniciado la tradición teórica e historiográfica alemana a finales del siglo XIX. Ofrecemos, además otros escritos que, como «¿Una exposición Zuloaga?», «La Gioconda», «Diálogo sobre el arte nuevo», «Ensayo de estética a manera de prólogo» y «Sobre la crítica del arte», permiten una mejor comprensión del pensamiento de Ortega y del debate artístico y estético en España.
*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*